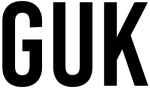Ha sido una de esas grandes sorpresas que me he llevado en esta vida, la profesional me refiero. Para mí el protocolo era sinónimo de manías más propias de gente de alta alcurnia. Nunca entendía la supuesta importancia que se confería al mareo farragoso de cuchillos, tenedores y copas en las comidas, a los saludos protocolarios. Hasta que me vi haciendo reverencias y entregando mi tarjeta personal con dos manos con mis datos boca arriba y en dirección al receptor de la misma en una visita institucional-protocolaria en la empresa Toyota (Japón); hasta que me vi envuelto en encendidas discusiones sobre la disposición de las primeras filas de asientos en un evento; hasta que me vi pidiendo a mi consejera que tenía que hacer codos contra su voluntad porque si no los hombres que la rodeaban, de menor rango institucional que ella, la sacaban de la foto en el corte de cinta inaugural; hasta que me vi pidiendo de nuevo a la consejera que no podía llegar a los actos públicos en el asiento del copiloto sino en el de atrás; hasta que en definitiva me di cuenta de que la vida pública e institucional transcurre por unas coordenadas distintas, respetables, y de gran valor e importancia. El protocolo lo es todo, o casi. Es representación, es imagen, es jerarquía, es respeto, es consideración. Miradas, gestos, saludos… Una disciplina profesional que pasa desapercibida si todo está bien atado, con arreglo a cada situación, y que puede generar grandes convulsiones institucionales si algo se sale de su sitio. Una aparente pequeña ‘tontería’ puede derivar en consecuencias institucionales de enorme calado, a nivel de empresa, de instituciones, de Estados. Sobre todo esto se va a hablar en Bilbao en el Congreso Internacional de Protocolo que se va a celebrar entre los días 19 y 21 de noviembre. Y tendremos la suerte de estar muy cerca para ver qué piensan esos profesionales que siempre están en la sombra, que son invisibles y que sin los cuales no podría organizarse prácticamente ningún gran evento institucional.