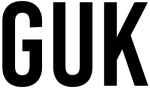“La política fue en principio el arte de impedir a la gente meterse en lo que le importaba. En una época posterior, agregósele el arte de comprometer a la gente a decidir sobre lo que no entiende”. Así de crudo lo expuso hace más de un siglo el escritor francés Paul Valéry. Por mucho que pueda parecer demasiado cínico, lo cierto es que en política es fundamental el grado de información de los ciudadanos sobre las materias que van a determinar su participación política.
“La política fue en principio el arte de impedir a la gente meterse en lo que le importaba. En una época posterior, agregósele el arte de comprometer a la gente a decidir sobre lo que no entiende”. Así de crudo lo expuso hace más de un siglo el escritor francés Paul Valéry. Por mucho que pueda parecer demasiado cínico, lo cierto es que en política es fundamental el grado de información de los ciudadanos sobre las materias que van a determinar su participación política.
Quizá por eso son tan complejas las relaciones entre política y periodismo, alguna vez apuntadas en este blog, y por eso provienen desde tiempos inmemoriales las presiones de la primera sobre el segundo y sus intentos de controlarlo. Esta relación de amor-odio se puede hacer también extensible al binomio política-ciencia, ya que esta última disciplina es también de capital importancia para la primera.
Qué mejor aval para una determinada política que el respetado beneplácito de la ciencia para respaldarla. Y qué mejor forma de obtener apoyos para decisiones políticas controvertidas que pretender el aplauso de los científicos, bien sea real o manipulado. No faltan ejemplos recientes de este último caso, sobre todo durante la presidencia de George W. Bush, como los recortes o incluso la alteración de la investigación sobre el cambio climático para hacerla coincidir con la posición oficial de la Casa Blanca.
La llegada de Obama a la presidencia prometía un giro radical en la relación entre política y ciencia, hasta el punto de que el propio presidente proclamó: “Nosotros tomamos decisiones científicas basadas en hechos, no en ideología”. Y acompañó la declaración de intenciones con pasos como levantar las restricciones de Bush a la investigación con células madre.
Pero su intención de hacer públicas en el plazo de cuatro meses unas pautas para aislar la investigación científica del rifirrafe político y basar las decisiones políticas en datos sólidos se ha ido retrasando progresivamente. Una demora reveladora de la dificultad de poner coto a una relación tan enmarañada como la de política y ciencia.
Ahora, año y medio después, la Casa Blanca ha hecho públicas unas pautas que plantean, entre otras cuestiones, que los científicos que trabajan para la Administración sean libres para hablar con la prensa y el público, que los organismos públicos tengan prohibido editar o suprimir informes de comités asesores independientes o que, cuando comuniquen un descubrimiento científico, lo acompañen de proyecciones optimistas y pesimistas relacionadas con éste.
Se trata sin duda de un paso, pero claramente insuficiente. La serie de generalidades que aportan las pautas de la Casa Blanca no bastan en sí mismas para acotar las tentaciones que sin duda la política seguirá teniendo de utilizar la ciencia en su beneficio. Eso sí, es cierto que sientan unos principios mínimos para ir avanzando en la buena dirección. Pero la opinión pública debería exigir mayor concreción y mayor voluntad de hincar el diente a los puntos más delicados. Eso en Estados Unidos. En otras latitudes más cercanas, nos conformaríamos con que alguien simplemente se planteara regular el viejo romance entre política y ciencia.